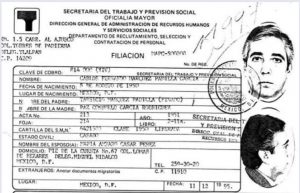
Eduardo Ruiz-Healy/Cortesía del Correo de Oaxaca
En la soledad de un acto final, una persona cae desde el decimosegundo piso de un edificio. No hay despedida escrita, no hay palabras que dejen claros sus últimos pensamientos o intenciones. Determinar si su muerte fue un suicidio involucra una meticulosa colección de evidencias y testimonios. En ausencia de una nota, este proceso es aún más complejo, y aquí es donde las ciencias forenses y la psicología entran a jugar un papel fundamental.
Desde la revisión de sus dispositivos electrónicos y comunicaciones, los investigadores obtienen indicios que pueden revelar desde estados emocionales hasta crisis recientes. Las preguntas clave son: ¿Hubo cambios en sus interacciones sociales? ¿Hay indicaciones de depresión o ansiedad en sus correos o mensajes electrónicos? Las respuestas sirven para armar el rompecabezas emocional del individuo.
La autopsia y el análisis del lugar de la caída también son cruciales. La presencia de sustancias en el cadáver puede indicar una predisposición al suicidio. Las características de la caída pueden ayudar a diferenciar entre un accidente y una acción deliberada.
Las personas que vieron lo sucedido o que interactuaron con el individuo en sus últimos momentos pueden ofrecer perspectivas invaluables sobre su comportamiento y emociones. Estas opiniones pueden inclinar la balanza hacia un accidente o un suicidio.
Los registros médicos a menudo muestran antecedentes de depresión, tratamientos psiquiátricos o intentos de suicidio anteriores que indican una posible predisposición a quitarse la vida.
La tecnología de vigilancia puede captar los momentos previos, ofreciendo una ventana visual a los actos finales. ¿La persona se mostró indecisa? ¿Hubo algún signo de lucha o resistencia? Estos videos, si existen, pueden ser reveladores.
Finalmente, los especialistas deben llegar a una conclusión basada en la ciencia. Su evaluación puede servir para entender el estado mental del sujeto en sus últimos momentos y proporcionar respuestas que quizás ni la mejor nota de suicidio podría ofrecer.
La ausencia de una nota no cierra el caso; más bien, abre un campo donde cada detalle, cada testimonio y cada pieza de evidencia científica intenta descifrar lo que el silencio dejó atrás.
De acuerdo con lo que hasta ahora se ha difundido del caso, la extinta Procuraduría General de Justicia del DF, entonces en manos de Bernardo Bátiz, un incondicional de su entonces jefe Andrés Manuel López Obrador concluyó que la muerte de Carlos Márquez, esposo de María Amparo Casar, el 7 de octubre de 2004, fue por suicidio basándose en el testimonio de dos personas que, sin ser psicólogos o psiquiatras, dijeron que estaba deprimido tras separarse de su esposa. Antes, la misma PGJDF había determinado que fue una muerte accidental porque el occiso tenía la pésima costumbre de sentarse en el umbral de la ventana de su edificio para fumar y que probablemente perdió el equilibrio y cayó al vacío.
María Amparo Casar, directora de Mexicanos Unidos contra la Corrupción y la Impunidad y por ello vista por AMLO como una enemiga de su 4T, debería exigir que se haga pública la investigación que realizaron los expertos de la PGJDF para concluir que su esposo se quitó la vida y que su muerte no fue resultado de un absurdo y terrible accidente.
ALARMANTE DISMINUCIÓN DE LA LIBERTAD DE PRENSA EN EL MUNDO: RSF
Reporteros Sin Fronteras o RSF es una ONG internacional y sin ánimo de lucro con sede permanente en París cuyo objetivo es defender la libertad de prensa en el mundo y, en concreto, a los periodistas perseguidos por su actividad profesional.
Desde 2002 elabora su Índice de Libertad de Prensa Mundial (ILPM) difundió su edición 2024 en que presenta un panorama alarmante: una disminución significativa en la libertad de prensa a nivel mundial, atribuida en gran parte a las presiones políticas. Las autoridades políticas, quienes deberían ser los protectores del periodismo, están minando activamente esta libertad. Esto se evidencia claramente con una caída de 7.6 puntos en el indicador político que evalúa el grado de apoyo y respeto a la autonomía de los medios, frente a la presión política del Estado o de otros actores políticos. Especialmente en zonas de conflicto y bajo regímenes turbios, los gobiernos están fallando en proteger a los periodistas, resultando en un aumento de agresiones hacia ellos.
Este año, marcado por elecciones en más de la mitad del mundo, han aumentado los retos que enfrentan los medios de comunicación. La independencia de los medios está bajo ataque en países donde las acciones de líderes políticos amenazan directamente la libertad de expresión. La aparición y expansión de la inteligencia artificial (IA) generativa y los deepfakes (videos, imágenes o audios creados con IA, que imita la apariencia y/o voz de una persona) como herramientas de manipulación electoral es especialmente preocupante, marcando una nueva frontera en la desinformación.
La censura y la propaganda están en aumento, particularmente en regiones con regímenes autoritarios. El control gubernamental sobre las redes sociales y otros canales de información es otro punto crítico, donde los periodistas enfrentan detenciones por expresar sus opiniones.
En México, la situación sigue siendo crítica, con una violencia rampante contra los periodistas que persiste a pesar de las protecciones constitucionales de la libertad de prensa. La violencia está estrechamente ligada al crimen organizado y la corrupción política, creando un ambiente de extremo peligro para los periodistas. Tampoco ayudan a mejorar la situación las agresiones verbales cotidianas del presidente Andrés Manuel López Obrador contra periodistas y medios que no le son afines.
El índice de RSF muestra el papel crucial que juegan las estructuras políticas en la protección o el deterioro de la libertad de prensa y cómo las acciones de los gobiernos impactan directamente en las condiciones de trabajo de los periodistas. Resulta alarmante observar que gobiernos elegidos democráticamente, como el de México, participen en prácticas que estrangulan la libertad de prensa, sentando precedentes que erosionan los cimientos democráticos.
El IPLM 2024 subraya la importancia de la integridad periodística y la vigilancia constante contra las presiones que pueden distorsionar la objetividad mediática. El caso de México, que ocupa el lugar 121 de entre los 180 países que integran el índice, es un recordatorio sombrío de los peligros que enfrentan los periodistas y la urgente necesidad de reformas para asegurar su protección y la preservación de la libertad de prensa.
LA SUPREMA CORTE Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE JUSTICA
En marzo de 1981, México se adhirió al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), también conocida como el Pacto de San José. Esto reafirmó el compromiso de nuestro país con los estándares internacionales de derechos humanos y estableció un marco jurídico que promueve la protección de los derechos civiles y políticos de todos los ciudadanos.
Estos tratados internacionales son instrumentos fundamentales que obligan a los países a respetar y garantizar derechos como la libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y el derecho a la libertad de reunión. Sin embargo, después de más de cuatro décadas, la realidad en México dista de los ideales propuestos en ambos documentos. Un ejemplo claro de esto es la práctica de la prisión preventiva oficiosa, que fue incorporada en el sistema jurídico en 2008. Esta forma de encarcelamiento ha sido objeto de críticas tanto a nivel nacional como internacional, y pese a ello, panistas, priistas y morenistas la defienden frenéticamente. El ejemplo más reciente es la carta que los 32 gobernadores enviaron hace unos días a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pedirle que no la elimine.
El Artículo 9 del PIDCP y los artículos correspondientes de la CADH son claros en sus mandatos: la libertad es la regla y la detención, la excepción. Además, establecen que nadie puede ser privado de su libertad arbitrariamente y que toda persona detenida debe ser informada de las razones de su detención de manera inmediata. Sin embargo, en México, la prisión preventiva oficiosa se aplica de manera automática para ciertos delitos, lo que supone una violación de estos tratados y de la propia Constitución. Esta práctica implica que la detención se convierte en una medida preventiva generalizada, sin una evaluación individualizada de cada caso, lo que contradice el principio de que la prisión preventiva no debe ser la regla general.
La aplicación automática de este tipo de prisión preventiva plantea serias preguntas sobre su efectividad y justicia. ¿Está realmente sirviendo como un medio para asegurar la presencia del acusado en el juicio, o se ha convertido en una forma de castigo anticipado sin condena? La evidencia sugiere que el uso excesivo de la prisión preventiva ha contribuido al problema de sobrepoblación en las cárceles, lo cual deteriora aún más las condiciones que en ellas imperan y viola otros derechos humanos de los presos.
Además, la práctica tiene un impacto profundamente negativo en el principio de presunción de inocencia. Al mantener a individuos en prisión sin una condena firme, se socava este principio básico de nuestro sistema de justicia penal.
México debe revisar sus políticas en materia de prisión preventiva para alinearlas con los compromisos internacionales adquiridos y la Constitución. Esto implica garantizar que la detención preventiva se utilice de manera justa y proporcional, reservándola para casos en los que realmente sea necesaria para asegurar el proceso judicial o cuando exista un riesgo evidente y serio de fuga o de obstrucción de la justicia.
Por lo anterior, la Suprema Corte de Justicia de la Nación debería declarar inconstitucional la prisión preventiva oficiosa.


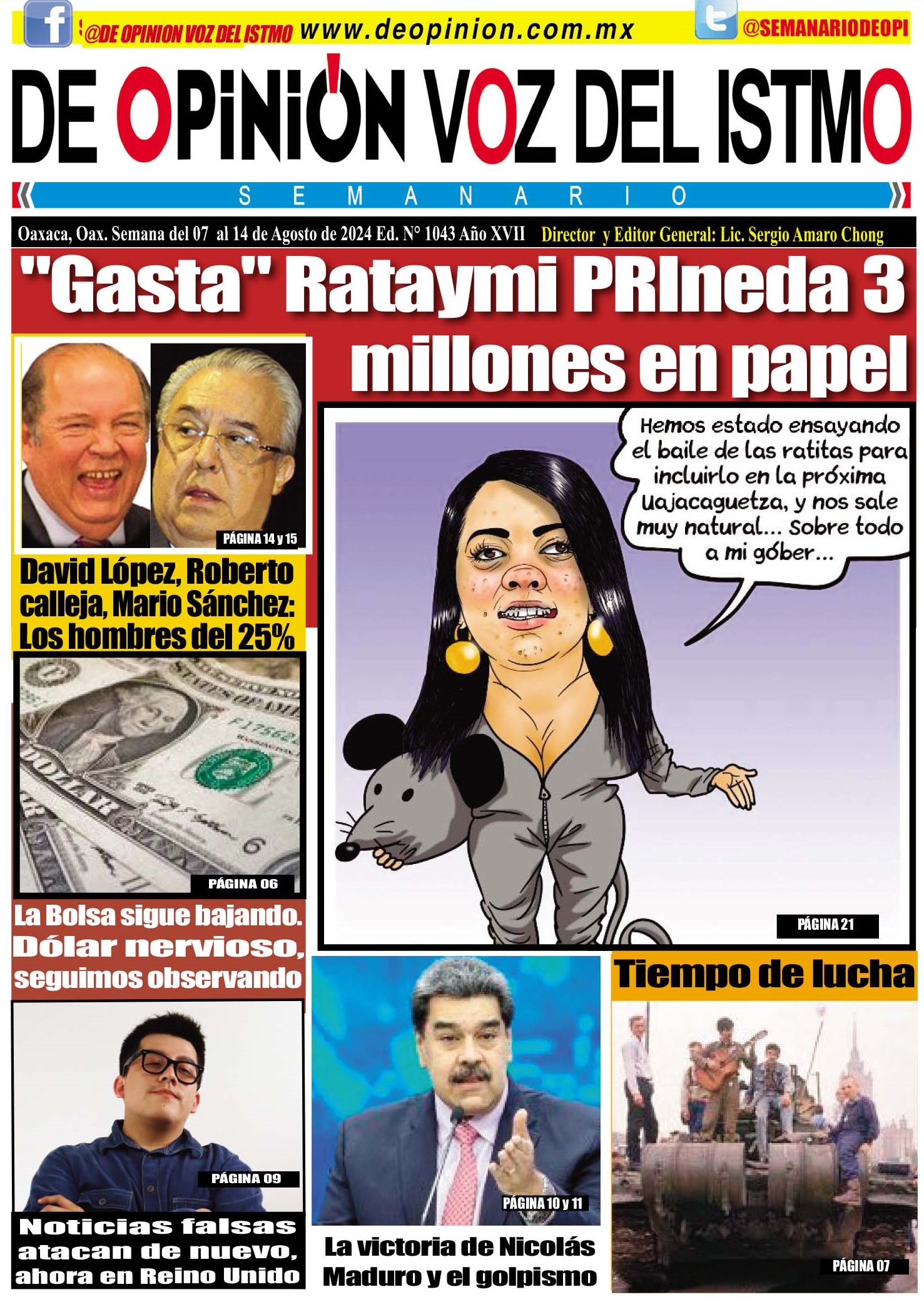


 "
"











